Felipe Fernández-Armesto y Manuel Lucena Giraldo
Un imperio de ingenieros. Una historia del Imperio español a través de sus infraestructuras (1492-1898), Presentación de María del Pino, Taurus, 2022.

Maniqueísmo es notoriamente el nombre que recibe la religión universalista fundada por el sabio persa Mani o Manes (215-276), quien se presentaba a sí mismo como el último -y cuarto- de los profetas enviados por Dios a la humanidad, tras Zorosatro, Buda y Jesús. Suya es la idea del dualismo: existen dos principios creadores, el bien y el mal, que están en constante conflicto. El siglo III -la antigüedad tardía- fue muy dado a los debates teológicos y el maniqueísmo se extendió mucho más allá de los límites del imperio sasánida. Su influencia en el cristianismo, a través del gnosticismo, salta a la vista. Ni que decir tiene que el maniqueísmo no se entiende sin el mazdeísmo, pero no es esta la ocasión de extenderse en explicar los detalles.
Maniquea (y, por supuesto, estereotipada) es la visión convencional sobre las conquistas o las invasiones y su fruto natural, los imperios. Los malos son, por supuesto, los conquistadores, que se lanzan en tromba y sin piedad, manu militari, contra los buenos, los invadidos, a quienes tienen particular y avieso interés en mantener en la pobreza y esquilmar. Ambos grupos humanos, por supuesto, entendidos como bloques coriáceos y sin fisuras: en el primero todos son villanos y en el segundo no hay más que héroes.
La realidad, como suele suceder, no responde a esos estereotipos. Para empezar, porque entre los invadidos siempre los hay -llámense quislings, traxcaltecas o cipayos: la palabra colaboracionista arrastra mala reputación, pero define bien la realidad- que se plantean que, hechas las sumas y las restas, les trae cuenta adaptarse al statu quo. Y, por el otro lado, resulta que los malos no son tan sanguinarios y, a la hora de ejercer el dominio, optan por la cautela, porque son los primeros que saben que con las élites locales -los jefes aborígenes, si se quiere- más vale mantenerse en un ten con ten. Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, se vio en la tesitura de desautorizar a Caifás -una autoridad entre los suyos- cuando había decidido condenar a un rebelde y, como nos cuentan los Evangelios, el buen hombre tomó la decisión de no enfrentarse: se lavó las manos, como se dice metafóricamente, para no tomar partido en lo que era una querella entre dos facciones de los que (según ese esquema) eran los invadidos. El invasor tiene que saber que de él se espera que sea un árbitro y desde luego, a la hora de dirimir las controversias pueblerinas, no se enfrente a la que sin duda es la mayoría.
A todo ello hay que sumar que, cuando dos grupos humanos se encuentran y conviven, las relaciones no son nunca de carácter unilateral, porque inevitablemente el roce hace el cariño y las cosas son recíprocas. Los matrimonios mixtos no fueron un descubrimiento de Hernán Cortés y la Malinche.
Y eso sin contar otros fenómenos que hunden sus raíces en lo más profundo de la psique humana, como es el deslumbramiento o al menos la admiración ante el que viene de lejos, de ordinario con dinero o regalos, sean los Reyes Magos -volvemos a ese depósito de sabiduría que es el Nuevo Testamento-, los turistas de Torremolinos en los años sesenta o, poco antes y también en la famélica España del franquismo, los Mister Marshall de la película de Berlanga.

De ese contexto tan realista, y tan poco maniqueo, parten los autores de este libro, que por supuesto no ignoran que, para comerciar, y de eso se trata cuando se llega a otros países, hacen falta infraestructuras, empezando por las portuarias: de ahí el éxito de los fenicios en el mediterráneo -lo suyo no era la espada- y hoy de los chinos. Que el invadido prospere es el primero de los propósitos del invasor, por la poderosa razón de que, en otro caso, el desdichado no iba a estar en condiciones de comprar nada. Esa vinculación entre infraestructuras -obras públicas- y comercio la pone de relieve María del Pino en la presentación y constituye el hilo conductor del libro de Fernández-Armesto y Lucena Giraldo. El texto cuenta, sí, con miles de datos -abrumadores, ciertamente-, pero lo más importante de todo es por así decir su filosofía, la manera, llena de sentido común, como se enfrenta a los hechos. Para empezar, a la presencia española en América durante no ya tres siglos -hasta comienzos del XIX- sino cuatro, al llegar hasta 1898 y estudiar lo sucedido en Cuba, donde azúcar y ferrocarril compusieron una alianza muy sólida: “En el Imperio español, que se fijó en el romano como modelo, los ingenieros dirigieron una serie de obras públicas que fueron clave para lograr la eficacia económica y la integración social y cultural, pues facilitaban las comunicaciones y la salubridad y proporcionaban lo necesario para la defensa”: así se puede leer en la contraportada. Y todo ello con la perspectiva propia de un admirador: de nuestros constructores se recuerda -con toda justicia- que “tuvieron que trabajar en un territorio extraordinariamente vasto, con fronteras indefendibles y rutas vulnerables, o con recursos distribuidos de manera muy dispersa. Y lo hicieron en un contexto de escasez financiera debida a las crisis económicas y las guerras dinásticas imperiales, dentro de un proceso de expansión tan agotador como asombroso”.
Pero el ojo de los autores -digamos su método empirista y escéptico, si se quiere decir así- no se ciñe a la monarquía hispánica y su labor americana, porque se aplica -salteadamente- en otras muchas ocasiones. Para muestra, un botón, en página 19, en la Introducción: “Estados Unidos ha mantenido lo que casi pudiésemos definir como una tradición de excelencia imperial en ingeniería. En un territorio surcado por ríos anchos y repentinos, y vastos mares interiores, seiscientos mil puentes han hecho más por la unión que todos los generales vencedores en la guerra de Sucesión, terminada en 1865 (…) Resultaría inconcebible que Estados Unidos pudiera existir sin ellos”. Y es que, por poner una referencia, sucede que “Manhattan es una isla que asemeja un puercoespín, atravesada por los puentes de Brooklyn, abierto en 1883, y el de George Washington, en 1931, con 1.800 y 1.500 metros de largo, respectivamente”.
O también, después de hablar -página 37- de los nativos que se prestan a plegarse al recién llegado: ojo, porque “ninguna alianza es permanente y ninguna colaboración irrevocable”. Porque las cosas se muestran tornadizas, del mismo modo que, guste o no, el mundo es fatalmente redondo: los romanos, sí, gobernaron Judea durante varios siglos, pero, vistas las cosas con un arco temporal más amplio, lo que vemos es que fue un grupo de los habitantes precisamente de allí, los cristianos -los seguidores del líder al que Pilatos había optado por no salvar-, quienes acabaron haciéndose con las riendas del propio Imperio romano y convirtiéndolo en una criatura a su servicio: el mundo al revés, literalmente.

Pero no nos engañemos: el libro no es una historia universal, ni tan siquiera una reflexión sobre esa criatura política de apariencia tan poderosa pero llamada a ser tan efímera como los imperios. Su atención se centra en la presencia en América de la monarquía católica, primero con los Austrias y luego con los Borbones. De la época de estos segundos se pone el foco, por supuesto, en los personajes que fueron grandes, como José del Campillo y Cossío (1693-1743) y más tarde Alejandro Malaspina (1754-1810). Del previo periodo de los Habsburgo no faltan nombres propios (imposible no mencionar a Andrés de Urdaneta, 1508-1568: el padre del galéon de Manila al dar con la tecla de los vientos del torneviaje), pero el lugar central lo ocupan las normas o, si se quiere, los que fueron concebidos como instrumentos de algo tan complicado como el gobierno a distancia. De entrada, por supuesto, y en el virreinato de Nueva España, las relaciones geográficas, como cuestionarios detallados, de 1579-1585- y, previamente, las ordenanzas de descubrimientos, nueva población y pacificación de las Indias, de 1573, tanta veces celebrada como patrón urbanístico para las nuevas ciudades, con mapas trazados “a cordel y regla”, (uno de los grandes legados por cierto del helenismo, con Alejandría, por supuesto, como referente) y con lo que entonces apenas se conocía en Europa, la retícula octogonal alrededor de la plaza mayor. Y ello, recogiendo lo que se venía aplicando tanto para lo ya existente -Terrochticlán, 1521- como para lo nuevo, al modo de Lima, la ciudad de los reyes, junto al río Rimac, en 1535.
Porque “las ciudades, que todavía suponen la evidencia más clara de la presencia española en Ultramar, fueron la institución fundamental de la colonización”: página 73. Y sabiendo -página 297- que “durante los siglos XVII y XVIII un recurso habitual de los urbanistas fue construir alamedas, parques frondosos o amplios bulevares donde los vecinos pudieran tomar el aire. Muchos crecieron hasta alcanzar la magnificencia”. Pensando así al tiempo en el ornato -el paisaje urbano del que más orgullosos estaban los criollos y que se reprodujo en tantos grabados- y en la higiene. Dos por el precio de uno.
La Introducción no puede terminar de manera más feliz y musical -página 44-: “Aún hoy puede uno pasear entre puentes y alamedas construidos para salud y disfrute de los vecinos, como hacía La flor de la canela en Lima, esa mujer que, al deambular a través del río Rimac, como recuerda la célebre canción de Chabuca Granda, llevaba jazmínes en el pelo y rosas en la cara”.
Y yo añado otra estrofa, toda ella con obras públicas: “Alfombras de nuevo el puente/ y engalanas la alameda/que el río acompasara/tu paso por la vereda”.
Seguro que la mujer era mestiza: “Derramaba lisura/y a su paso dejaba/aroma de mixtura/que en el pecho llevaba”.


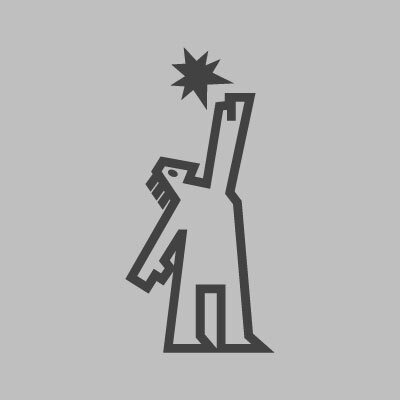 Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz
Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz
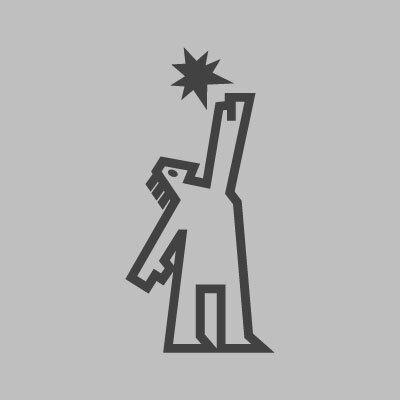 Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz
Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz