El juramento
El día que salvé a mi verdugo, un juramento roto por humanidad

Primera Parte
Me veo a mí mismo como una abigarrada concurrencia de creencias, consejos, crianza, valoraciones y convicciones, muchas de ellas disímiles, contradictorias y hasta irreconciliables, conviviendo en una especie de tregua necesariamente impuesta para sobrellevar esta existencia y lograr continuarla en algo que me luzca a mí y a otros como coherente y sensata.
Mi padre, recalcitrante opositor en las sombras de un dictador implacable que no conocí, seguido en sus desmanes por un cortesano astuto que logró heredarlo, me había marcado como fierro ardiente el rechazo y desprecio por ambos, mientras que mi madre, cristiana con devoción, insistía en lavar mi corazón con las enseñanzas de Jesús, arrastrándome, aún bajo mis protestas y desagrado, a los servicios dominicales donde sermoneaban acerca del amor y la virtud.
El ambiente social y político, siempre tenso, con lamentables episodios y capítulos de un pueblo que aún no se reunificaba plenamente desde la revuelta del ´65, se había deteriorado más aún para ese 1972, en que la oposición al gobierno, ya reelecto, se organizaba mejor y se hacía más firme y enérgica en mostrar su voluntad de asumir el poder, legítimamente, o ya por los medios que les fueren posibles, para desmontar el aparato represivo que había organizado un gobernante autoritario y, a todas luces, a la vista del ciudadano común, con vocación de mantenerse indefinidamente en el mando por las urnas y/o con las furnias.
El ensamble militar, integrado por un respetable número de oficiales de la "vieja era" y ambiciosos nuevos uniformados, ansiosos de ganar "méritos" y galones, constituía, junto a la Policía Nacional, una casi perfecta máquina de control social, que, lejos de trabajar, como sus juramentos les imponían, en la defensa de la soberanía nacional —los unos— y por la paz, protección al ciudadano y cumplimiento de las leyes —los otros—, dedicaban lo mejor de sus recursos, energía y tiempo en defender, por los medios que fueren, la permanencia del gobernante a través de múltiples mecanismos de represión: arrestos arbitrarios, maltratos antes y después de detenciones, fabricación de expedientes con acusaciones falsas, distorsionadas o pérfidamente exageradas, negación de hábeas corpus, encierros prolongados sin formular ni instrumentar cargos o acusaciones, dilación indefinida de juicios, a todo aquel ciudadano, especialmente joven, que oliera, aún levemente, a opositor o mostrara la más ligera señal de no gustarle el gobernante y jefes de la cosa pública de entonces. Recordamos, todos los que vivimos en aquella triste circunstancia, que tener menos de 25 o 30 años, o peor: ser adolescente menor de 18 —así lo sentíamos—, era visto con suspicacia por policías y militares, como el paso más cercano a ser un enemigo o delincuente, un comunista, esto último considerado como ser el hijo de la gran puta más vil y abyecto entre los seres humanos.
La tranquilizadora "ración del boa" cimentaba la fidelidad al gobernante, pues permitía considerables beneficios a oficiales de todos los niveles, y al amparo de estas canonjías prosperaron y proliferaron mofletudos y ventrudos uniformados de rango que, munidos de privilegios e impunidad aseguradas en sus desmanes contra los "antisociales enemigos del gobierno", mostraban aires de seguridad, de bienestar, pavoneándose algunos en calles, automóviles, aceras y centros sociales, a despecho de sus humildes orígenes y desconectados insensiblemente de la población de la que una vez formaron parte.
Las redadas, retenes y aprehensiones se pusieron a la orden del día ante conatos de huelgas, manifestaciones, protestas y demandas sociales en grupo.
Fue entonces, por efecto de una demostración agitada en apoyo de una huelga contra el gobierno en la Universidad Autónoma, que, encontrándome en mi hogar —ya lo habían hecho otra media docena de veces—, llegó una patrulla de la P.N. y me llevó de inmediato al Palacio de la Policía. En realidad, no soy un manifestante y, aunque firmemente opuesto al régimen "constitucionalizado" de entonces, no era un activista ni confabulador.
Solo que había un problema: mi hermano sí. Reconocido por sus lides en la tenaz resistencia al estado de cosas, al no localizarlo cuando era buscado, yo era algo así como el premio de consolación o quizá la carnada de aquellas autoridades para atraer al pez gordo.
Me encontraba, pues, sentado en un banco del pasillo medio de los cuartos de interrogatorio, con un custodio armado a mi lado, esperando no sé qué, cuando un oficial, coronel del cuerpo, se detuvo enfrente, junto a otros dos agentes que le acompañaban. Lo que a continuación sucedió fue sorpresivo e inesperado.
Segunda Parte
—Así que tú, maldito comunista, no dejas de joder —y, sin mediar un segundo, me asestó un rudo golpe con la cacha de su pistola .45 en plena nariz, sintiendo al instante, junto con el intenso dolor, que se me había partido el tabique, al tiempo que un incontrolable chorro de sangre empezó a descender y mi pañuelo no podía contener, pues, al empaparse todo en rojo, tuve que proseguir dejando que esta drenara en el piso, con la cabeza baja. Algún otro oficial se acercó, creo que presuroso, para alejarlo, y mientras lo hacía se despidió:
—¡Esto es para que aprendas, coño!
No recibí asistencia alguna. No de inmediato. Luego de no sé qué tiempo, vino un cabo y me acompañó a una especie de dispensario rústico de ese edificio, y un oficial, que tampoco sabía si era médico, me colocó algo como tampones de gasa improvisados en ambos orificios para detener la hemorragia. Nada preguntó ni me dijo.
De allí me condujeron a una celda solitaria, donde tuve que recostarme a esperar que el dolor y la hemorragia amainaran. Lo único que recibí ese día fue una muy mala y escasa comida de salami y fritos verdes que, por su aspecto, rechacé. Pedí ver a un oficial. Un cabo, tal vez condolido, me trajo un paño, una especie de pedazo de toalla para limpiarme, explicándome que ya los oficiales encargados no estaban a esa hora. No se me dio permiso de llamar ni comunicarme con la familia, por lo que, sin resignarme, tuve que dormir en ese incómodo camastro metálico sin colchón.
Al día siguiente, insistí en ver a algún oficial para exigir mi libertad, pues de nada se me había acusado ni interrogado. Cerca de las once, un capitán que se identificó como el del día, González, fue al frente de la celda a explicarme que tendría que quedarme detenido, pues no se había redactado el expediente de mi acusación.
—Pero, ¿de qué se me acusa? —pregunté.
—No lo sé; usted se enterará cuando lo presenten.
Pese a mi desacuerdo e insistencia en ser liberado, pues no existía nada por qué tenerme encerrado, el capitán se retiró.
Sin atenciones médicas para mi tabique roto, pasé en la misma celda seis días, sin que pudiera pasar aviso de mi detención a la familia, hasta que, al cabo de ese tiempo, un médico de corta estatura, con un fino bigote, en uniforme sin gafete con nombre, tras un breve saludo y sin pronunciar palabra, me examinó la nariz e hizo un breve reconocimiento físico.
—¿Ya se siente mejor? —al fin me preguntó.
—Ya no me duele, si eso es lo que quiere saber.
—Bien.
Se levantó y pidió al raso que se encontraba fuera que abriera la puerta.
—Me han comunicado que mañana irá usted al Palacio (de Justicia), a ser juzgado.
—¿Pero juzgado o acusado de qué? ¡No lo sé!
—Yo tampoco —me respondió—. Allá le dirán.
Fue ahí cuando me di cuenta de que el encierro de casi una semana había sido ordenado para dar tiempo a que sanara la herida de la nariz y poder presentarme a los tribunales sin que se evidenciara el daño que me habían producido.
El expediente de conspiración, agitación y desorden en la vía pública no fue considerado como instrumentalizable por el fiscal del juzgado, por lo que, ante la falta de una acusación formal de este, el juez ordenó mi libertad.
Fue difícil y doloroso enderezarme la nariz, pues los cartílagos deformados ya empezaban a soldar. Como proveniente de una familia honrada y pundonorosa, conservaba la enseñanza de nuestro padre a mi hermano y a mí, de cumplir cabalmente con las deudas y compromisos contraídos, por lo que me ocuparía de que este compromiso, en forma de deuda y escarnio físico abusivo e injustificado, fuera saldado por el deudor.
Por genética, somos los hijos de nuestros queridos padre y madre, ya fallecidos, de generosa estatura y buena condición física. Los años prosiguieron, y ambos nos graduamos; mi hermano se convirtió, con los años, en una figura de gran trascendencia moral y profesional en la vida pública dominicana, y yo, en médico, con especialidades en cardiología y neumología. Pero no lograba olvidar aquel abuso ni mi juramento de saldar esa deuda de injusticia y crueldad contra este entonces indefenso adolescente.
Fue en el 1994 cuando, siendo jefe de los servicios de Neumología en el Hospital Salvador Gautier, fui llamado por el ingreso de un paciente con trastornos respiratorios y un serio e inminente arresto cardíaco, cuyo riesgo, por complicado, ninguno de los residentes deseaba asumir.
De inmediato me presenté a la sala de urgencias, y no bien me acerqué, reconocí de inmediato el rostro, a veces aparecido en pesadillas, de mi agresor de hacía más de 20 años. Lucía indefenso, había perdido libras, con su faz y cuerpo estragados por la edad y la condición cardíaca y respiratoria. La concurrencia de recuerdos y convicciones contradictorias se arremolinaron en mi mente, e hice entonces un esfuerzo supremo para que prevaleciera el especialista cardiorrespiratorio sobre el cerebro reptil que ansiaba desquite. Pedí su expediente de admisión y advertí con su mirada que no me reconoció.
—Doctor, siento que me muero.
No quise o no pude responderle en ese momento, y procedí al tratamiento a fin de estimular de inmediato su corazón con inyección de epinefrina directa al corazón y, una vez estabilizadas su frecuencia e intensidad cardíaca, proceder a su entubamiento. Fue uno de esos casos difíciles para traer de nuevo a la vida a alguien que casi alcanzaba los ochenta años. Y qué alguien.
Ya de vuelta en mi pequeña oficina, hundí, fuera de toda vista, mi cabeza en las manos y no pude evitar el anudamiento de mi garganta que acompañó a la inevitable continua humedad que empapó la cara y manos desde mis ojos enardecidos. Resonaban aún las palabras de mi padre, ya ido, reconviniéndome en no dejar deuda moral o económica sin saldar, y las consejas de mi madre y de los desagradables sermones de la iglesia sobre el amor y el perdón que proclama el Padrenuestro de Jesucristo.
Mi especial paciente estuvo hospitalizado dos semanas para continuar su tratamiento. Al final, mientras escribía en su presencia, aún en cama, la orden de alta, me miró con los ojos humedecidos —nunca me reconoció— y, extendiendo la mano que años atrás levantó para romper mi rostro, asió firme la mía, pronunciando con voz entrecortada, casi plañideramente:
—Gracias, doctor, a usted debo la vida.
Sí. Rompí el juramento que, con justo resentimiento desde mi juventud, propuse cumplir, por otro que pronuncié cuando me recibí de médico.
Perdón, papi; no pude en esta ocasión seguir tu enseñanza. Gracias, mamá: algo, o mucho, de lo que me inculcaste quedó en mi corazón.

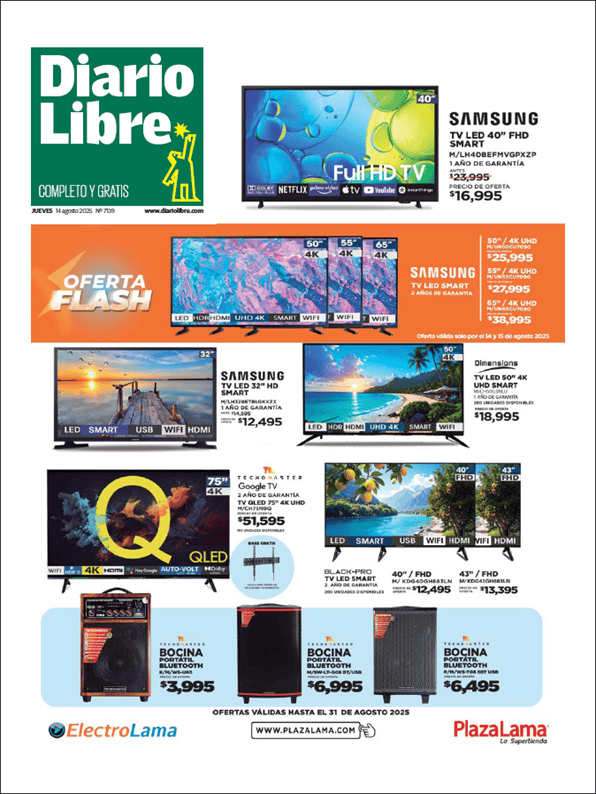
 Bienvenido Pérez García
Bienvenido Pérez García
 Bienvenido Pérez García
Bienvenido Pérez García