¡Loor a nuestros merengueros!
La década dorada del merengue y su aporte literario en República Dominicana
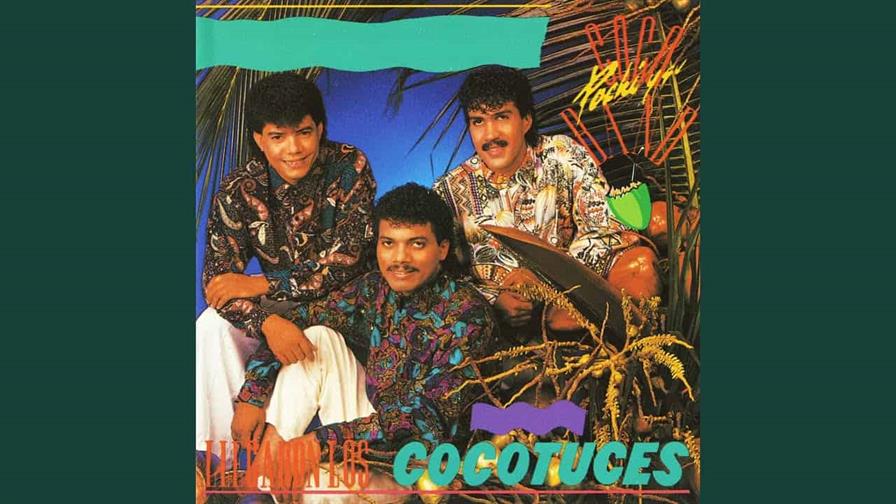
Así como en España existió un siglo de oro debido al extraordinario esplendor o florecimiento que se operó en la literatura, las letras y las artes, en la República Dominicana existió una década de oro del merengue, años ochenta, en virtud del gran auge que este ritmo alcanzó durante ese período. De ahí que con razones sobradas dicho período haya sido denominado «Años dorados del merengue»
Una simple revisión y evaluación de la calidad literaria de las letras de la mayoría de los merengues que lograron la máxima popularidad, bastaría para llegar a la conclusión de que los dominicanos hemos sido demasiado injustos con sus autores.
Pienso que "compositores" de la talla de Kinito Méndez, Pochi Familia, Toño Rosario, Musiquito y otros más, califican para ocupar un lugar de primerísima importancia en las páginas de nuestra literatura. Pienso que de la misma manera que Mariano Lebrón Saviñon, Pedro Mir, Manuel del Cabral y Juan Bosch han sido favorecidos con el Premio Nacional de Literatura, también a muchos de nuestros merengueros debería otorgárseles tan importante presea literaria. Porque ellos también han demostrado ser "verdaderos poetas".
Hay que ser poeta de verdad para en versos de «elevado acento metafórico» informarle al mundo: «Hay un hoyo / hay un hoyo / hay un hoyo a la orilla de mar....».
Hay que estar provisto de una fértil imaginación creadora y de un envidiable poder de síntesis, para componer un merengue en cuyas letras no se diga más que: «alegría / alegría / alegría. Te conozco bacalao / aunque venga disfrazado...»
Rubén Darío, el talentoso bardo nicaragüense, fundador del modernismo, jamás contó con el talento para componer versos de irrepetible esencia lírica como los que conforman esa "brillante joya poética", apenas constituida por los siguientes "versos": «Kulikitaka, Kulikitaka /Kulikitakatí, kulikitakatá».
Pablo Neruda obtuvo en 1973 el Premio Nobel de Literatura, pero a pesar de haber recibido la más alta distinción que se concede en el mudo literario, este autor jamás compuso un solo poema capaz de competir en calidad con «El baile del perrito».
Y en cuanto a Fabio Fiallo, máximo exponente de la poesía amorosa en la literatura dominicana, pienso que careció de la suficiente capacidad o del vuelo poético necesario para preguntarle artísticamente a su amada: «¿Tú sabes a que yo vine / tú sabes a que yo vine? /. Yo vine pa' que mee... / yo vine pa´ que mee...»
O para interrogar y aconsejar a la vez: «¿Tú la quiere mucho? / pues cómetela ripiá...».
Con las muestras antes presentadas basta para formarse una clara idea acerca de la "trascendente" calidad que se percibe tanto en la forma como en las letras de nuestro principal ritmo folklórico.
Si Luis Camejo, el genial epigramista santiaguero, estuviera vivo, ya no tendría razones para burlarse de la pobreza literaria del merengue nuestro, como lo hizo hace ya a principios del siglo XX en unos mortificantes y ponzoñosos versos publicados en su libro "Puyas de la Jabilla" (1936).
Dichos versos dicen así:
«Un músico de acordeón,
en una fiesta tocaba,
un merengue que ya hastiaba
a la típica reunión,
pues metido en un rincón,
tanto y tanto abría la boca,
cuando cantando decía:
"¡Ay... ay!, de Santiago a Moca"
Y cansado un bailador,
que sudaba como un potro,
le dijo: "¿no tiene otro,
merengue que sea mejor"?
Y él contestó: "Sí señor
pero antes quisiera en pago,
de ron Coñac un buen trago,
para poderlo cambiar,
y de nuevo así cantar:
¡Ay... ay!, "de Moca a Santiago"».


 Domingo Caba Ramos
Domingo Caba Ramos