El pecado mortal del capitalismo
Para Branko Milanovic el dominio del capitalismo hipercomercial se consolidó gracias a nuestro deseo de seguir mejorando permanentemente nuestra condición material
La propiedad es la facultad que tiene una persona para usar, gozar y disponer de sus bienes. Es un derecho primario cuyo reconocimiento ha generado las luchas más cruentas en la historia de la humanidad.
En el ámbito filosófico, Locke la concibió como un derecho natural que emana de la propia conservación humana y está vinculado inherentemente a la libertad y al trabajo. Santo Tomás de Aquino la define como un derecho natural, pero secundario, referido a un convenio para establecer el orden social, sujeto, por tanto, al bien común. Hegel la compendia como la primera manifestación jurídica de la libertad individual. Marx acusa a la propiedad privada de ser una herramienta de explotación que permite a la burguesía apropiarse de la plusvalía generada por el trabajo del proletariado y que, como tal, debe ser abolida.
Jesús habló más de los bienes y de las riquezas que del cielo o del infierno. Dieciséis de las treinta y ocho parábolas evangélicas se refieren a la actitud frente a ellos. La Biblia contiene más de 500 versículos sobre la oración, pero cerca de 2,350 relacionados con las riquezas y las posesiones. Ese tratamiento pone en sospecha espiritual la posesión material en dominio humano.
Los bienes son una inevitable aspiración humana: nos facilitan la vida, nos hacen sentir legítimamente retribuidos, nos permiten ayudar, pero solo los virtuosos pueden evitar ser prisioneros de su poder enajenante.
La actitud frente a ellos revela, más que ninguna otra relación, la naturaleza humana y sus verdaderas prelaciones existenciales. Jesús dijo: "No os hagáis tesoros en la tierra (...). Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón" (Mateo 6: 19 al 21).
El siglo XXI nos trajo el "triunfo final" de la democracia liberal y del capitalismo con sus genes: la propiedad privada y la libertad de mercado. Una proclamación eufórica y global que para Fukuyama marcó el "fin de la historia".
Ese capitalismo históricamente vindicado, económicamente revalidado y políticamente entronado exhibe hoy las portentosas credenciales de tal victoria: consumo, riqueza, innovación y eficiencia, pero, bajo sus fachas de prosperidad, oculta corrosivos vicios: desigualdad, voracidad consumista, individualismo dogmático y codicia sistémica. Para Mandeville los pecados capitales del capitalismo son el placer, el poder y el beneficio.
Tan abominado como glorificado, el capitalismo se impuso como la "única manera" de organizar la producción y la distribución de la riqueza. Sin embargo, pocos se niegan a reconocer que este sistema revela hoy su más profunda crisis de valores. Ya algunas opiniones de cierta autoridad empiezan a desempolvar la vieja teoría de Marx de que la concentración de intereses conflictivos conduciría a su autoexterminio, pese a la resiliencia que Joseph Schumpeter le atribuye en su teoría de la "destrucción creativa", a través de la cual alude a la innovación constante del capitalismo para crear modelos y destruir los viejos, garantizando así su supervivencia.
Para Branko Milanovic (El vicio del capitalismo, 2019): "El dominio del capitalismo hipercomercial se consolidó gracias a nuestro deseo de seguir mejorando permanentemente nuestra condición material, de seguir enriqueciéndonos, un deseo que el capitalismo satisface mejor que nadie. El capitalismo, para poder expandirse, necesita avaricia. Y nosotros hemos aceptado la avaricia por completo". De manera que, apunto yo, la codicia (más que la avaricia) se erige en la base de fe del capitalismo.
La codicia es el deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas; cuando es para atesorarlas, se llama avaricia. Los deseos humanos no son intrínsecamente malos; son fuerzas emotivas, impulsos expresivos de apetencias; lo que los hace dañinos son los designios que los animan, más cuando los sistemas de valores los legitiman.
¿Acaso no fue la codicia el trasfondo de la crisis de 2008? El afán de rápidos dividendos empujó a los bancos a conceder hipotecas a deudores con bajo historial crediticio (subprime). Los bancos de inversión empaquetaron las hipotecas de alto riesgo y las vendieron a inversores a menudo con calificaciones crediticias infladas por agencias corruptas. Cuando los precios de la vivienda empezaron a caer, muchos deudores no pudieron pagar sus hipotecas, lo que provocó una cadena de impagos y el colapso de los valores de estos paquetes financieros. Al final, se armó por una red de codicia de todos los agentes financieros y comerciales involucrados.
Algunos tratadistas hablan de un gran "déficit moral del mercado" considerando la codicia como su principal pasivo. En ese sentido, el economista inglés Paul Collier, en su obra Reformar el capitalismo, reclama "una corrección ética" del modelo de libre mercado. Así, un sistema que se edifica sobre el "interés propio" y la realización individual construye su cultura de "valores" soportada en expectativas/logros cada vez más preciados y egoístas, como el éxito, la fortuna y el poder de influencia. Todos cimentados en una carrera de acumulación de riqueza a la que el propio sistema tributa honores como proyecto de realización. En ese contexto, la codicia es virtuosa, exhibida como una audacia intrépida en la cultura capitalista.
Los líderes de influencia global de la era no son precisamente pensadores ni filósofos, son miembros de la lista Forbes. Iconos de la gloria capitalista. El mensaje no es esotérico; es diáfano: el sistema se autovalida exhibiendo estas fortunas como muestra de cómo en el capitalismo se pueden crear y acumular patrimonios individuales aún mayores a los PIB conjuntos de hasta 97 naciones del mundo, en tanto que cerca de 24 mil personas mueren de hambre diariamente y 11 millones cada año de desnutrición, según la OMS.
Las marcas globales, por su parte, definen estilos de consumo y estos imponen estándares de distinción social. Sobre esa premisa, el mercado induce a una masa amorfa de consumidores a patrones compulsivos de consumo; un colectivo que no compra por necesidad, sino para acreditar un estatus, aunque no tenga la capacidad de generar ingresos para sostenerlo.
Cada sistema guarda sus vicios y sobre ese punto cito la ocurrente declaración del sacerdote Robert Sirico, quien en un librito fascinante titulado La economía de las parábolas apunta: "Si el pecado del capitalismo es la codicia, el del socialismo es la envidia". Pero no es el interés entrar en ociosas comparaciones, y nunca llegaremos a un consenso.
Lo que quedó claro para izquierdistas, centristas, derechistas y extremistas es que hace apenas 17 años el capitalismo financiero nos mostró la hondura de una crisis en cuyo fondo descansaba la oscura virtud de la codicia o ese glorificado "apetito especulativo" del mercado que puso de rodillas a las primeras economías del planeta. Hoy, en un ambiente enrarecido de guerras comerciales empujadas por el "interés propio", subyace la misma lógica, aunque con otros motivos, solo que al individuo ahora se le llama nación. ¿Llegará la codicia a devorar al propio sistema que la prohíja? Aquella macabra leyenda del hijo que se come a la madre gravita de forma ominosa.
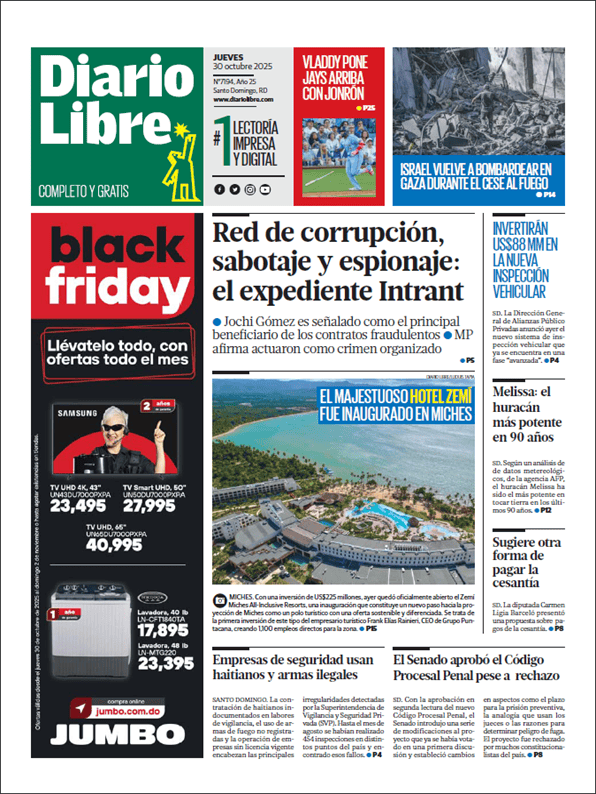
 José Luis Taveras
José Luis Taveras