La inmigración irregular en el mundo
La población de inmigrantes asentada en los países receptores crece con rapidez; la autóctona se estanca o disminuye. En un plazo muy largo los inmigrantes no solo podrán constituir cuasi mayorías, sino también modificar el perfil cultural y de creencias de esas naciones

En los países avanzados la incorporación a plenitud de la mujer al mercado de trabajo ha aumentado la oferta de mano de obra calificada y mejorado los ingresos. Las parejas optan por disfrutar de la mayor holgura económica y aumentan el gasto, a sabiendas de que los sistemas de pensiones los liberan de la urgencia de ahorrar.
Y deciden no tener hijos hasta edad muy avanzada; acaso uno, máximo dos, o ninguno.
En esos lugares se está produciendo un decrecimiento de la población autóctona, simultáneo con su envejecimiento y con la decisión de no ofrecer su mano de obra a segmentos laborales que se consideran de menor relevancia social. Prefieren no trabajar y, en último extremo, acogerse a las prestaciones sociales por desempleo.
Ese hecho genera: a) una oferta precaria de trabajadores de baja o mediana calificación en la agropecuaria, construcción, servicios; b) déficit de los sistemas de pensiones por la avalancha de prestaciones exigibles sin que haya una base joven robusta de nuevos cotizantes; y c) llegada de inmigrantes irregulares que llenan el vacío de oferta de trabajo; de raza, lengua y creencias diferentes.
En su nuevo destino los migrantes desarrollan sus vidas en un ambiente de carencias; poco a poco van obteniendo derechos hasta que logran ser empadronados, registrados a la seguridad social, y finalmente admitidos, no todos, en calidad de ciudadanos.
Los países receptores se han hecho de la vista gorda y utilizado a los inmigrantes para solucionar el problema de la falta de mano de obra para desempeñar trabajos de "menor categoría social" e ingresos más bajos, y mantener su nivel de vida y organización social para el bienestar.
La población de inmigrantes asentada en los países receptores crece con rapidez; la autóctona se estanca o disminuye. En un plazo muy largo los inmigrantes no solo podrán constituir cuasi mayorías, sino también modificar el perfil cultural y de creencias de esas naciones.
En el largo plazo la población entrante (producto de la inmigración) tiende a desplazar a la autóctona y podrá imponer su idiosincrasia.
Si se quisieran evitar esas consecuencias habría que responder a las preguntas de quiénes realizarían los trabajos asumidos por los inmigrantes, si aumentarán las remuneraciones o si dejarán de ser consideradas ocupaciones no honrosas. Quizás la decisión sea automatizar la producción de bienes y servicios, pero esa opción tiene límites.
Europa ha recibido oleadas de inmigrantes irregulares procedentes sobre todo de África y Asia, cuya llegada ha permitido resolver el dilema que provoca su población declinante. A cambio, ha introducido problemas de adaptación, creencias dispares, dificultad de asimilación de los valores de la tierra de acogida y, en algunos casos, surgimiento de sentimientos racistas.
En los Estados Unidos ha ocurrido algo parecido. En la República Dominicana también, pero con peculiaridades que convierten este fenómeno en amenaza para su preservación como Estado nación.
El problema está planteado.
Las naciones europeas receptoras de inmigración irregular poseen fuertes lazos de cohesión social que les permiten recibir poblaciones migrantes sin el peligro de perder su propia identidad, aunque existe un límite en la proporción que puede ser asimilada.
Es posible que los Estados Unidos tengan un nivel de cohesión más bajo que el europeo, por lo cual su margen de asimilación es más estrecho. Lo mismo ocurre con la República Dominicana, agravado por las reticencias que impone la historia entre los dos pueblos.
Las tensiones han crecido. La ideología llamada "progresista" está siendo contrarrestada por el pensamiento que pugna por poner freno al proceso inmigratorio.
La población mundial sumergida en el auge económico y el gasto ostentoso hace caso omiso al sufrimiento y precariedad de vida de los millones de pobres que mal viven en países subdesarrollados, y son marginados, excluidos de la corriente social predominante como si ser pobre fuera una peste o un delito.
La alternativa a ese fenómeno que caracteriza al primer cuarto del siglo XXI es crear condiciones en el orden mundial que favorezcan el crecimiento económico, institucional y cultural de los países más pobres, con objeto de que sus poblaciones salgan de la pobreza y opten por quedarse en sus países para desarrollar sus habilidades en vez de emigrar con riesgo de sus vidas y en pleno desarraigo social.
En este momento no se atisban soluciones por la vía indicada. La prioridad parece ser el rearme mundial. Son contradicciones lacerantes.
Y, sin embargo, lo único que liberaría a la humanidad de los enfrentamientos crueles y destructivos que rondan al acecho, es que el bienestar económico se convierta en ropaje universal que cubra a los habitantes del orbe.
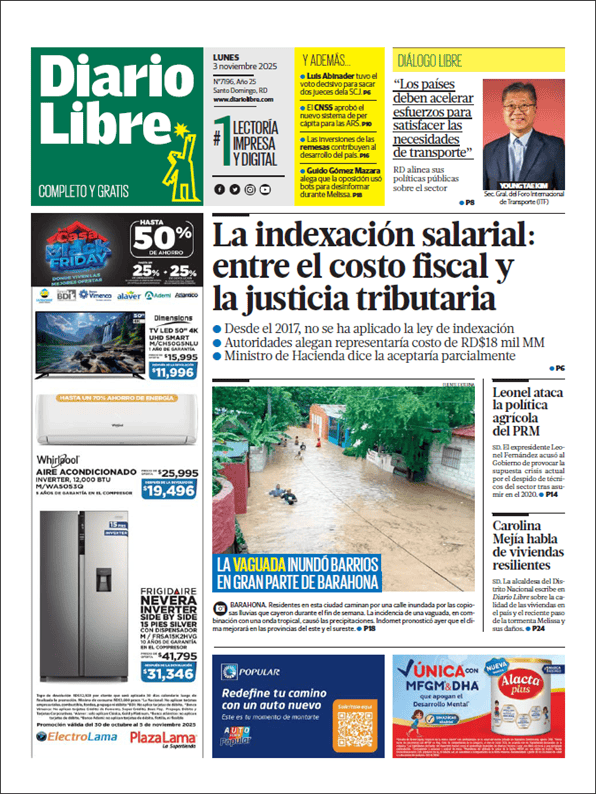

 Eduardo García Michel
Eduardo García Michel