Entorno regulatorio regional de la industria de alimentos y bebidas
Malnutrición en América Latina, por qué el etiquetado no es suficiente

La salud es un pilar esencial para el desarrollo de todos los países de nuestra región y un derecho fundamental que debe ser garantizado para todas las personas. La atención a la salud no solo tiene un impacto directo en la calidad de vida de los consumidores, sino que también es un motor fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo social.
En ese sentido, no se puede ignorar que el problema de malnutrición se debe abordar de manera holística e integral, siendo una de sus formas la obesidad, con un origen multifactorial: incluyendo la alimentación, estrés, sedentarismo, economía de los hogares, educación nutricional, seguridad pública, transporte urbano efectivo, entre otros. Así, para alcanzar el objetivo de reducir los niveles de obesidad, es esencial construir un sistema de políticas públicas que contemple todos estos factores. Estas políticas deben ser equilibradas, y esenciales para fomentar el desarrollo económico, sin comprometer la protección de las personas. Un marco normativo adecuado debe equilibrar la promoción de la innovación y la competitividad con la inocuidad, la seguridad alimentaria y la transparencia. Las políticas públicas, diseñadas y revisadas periódicamente mediante un diálogo entre autoridades, industria y sociedad civil, aseguran una regulación inclusiva, eficiente y relevante ante nuevas evidencias científicas y hábitos de consumo.
Dentro de este escenario, la industria de alimentos y bebidas de América Latina apoya iniciativas que posibiliten la mejora de los hábitos alimenticios de la población. Dicho esto, es esencial tener en mente que el etiquetado, desde la política pública, debe ser claro, informativo y basado en ciencia, permitiendo a los consumidores una mejor toma de decisiones en el momento de compra. La difusión de mensajes alejados de la evidencia científica puede obstaculizar la innovación y generar problemas como la demonización de alimentos y bebidas, lo que podría derivar en desórdenes alimentarios y riesgos para la seguridad alimentaria.
El etiquetado de alimentos y bebidas es una herramienta clave para la promoción de la salud pública
y la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Sin embargo, para que sea verdaderamente efectiva, es fundamental que las normativas propuestas se basen en criterios técnicos claros y estén alineadas con estándares internacionales reconocidos, como el Codex Alimentarius, que complementa estas herramientas con guías internacionales que favorecen la armonización regulatoria y fortalecen la competitividad global. La adopción de estos estándares no solo impulsa la confianza del consumidor, sino que también facilita el acceso a mercados internacionales. Además, uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es fomentar la reformulación de alimentos; por ello, el diseño e implementación del etiquetado debe permitir y promover este proceso.
El rol del etiquetado en República Dominicana: claridad, inteligibilidad y aplicabilidad
Como se mencionó, el etiquetado es fundamental para que las personas realicen elecciones informadas sobre los alimentos y bebidas que consumen, por lo que debería ser claro, fácil de entender y accesible para toda la población. En estos momentos en que se encuentra en consulta la colocación del etiquetado frontal de advertencia nutricional (EFAN) en República Dominicana, el sector de alimentos y bebidas latinoamericano reconoce la importancia del uso de políticas públicas equilibradas que tomen en cuenta el cuidado y bienestar de los consumidores, así como el interés del desarrollo de la industria.
En lo referente al entorno regulatorio del EFAN, América Latina sufre una falta de armonización regulatoria, ya que, aunque la mayoría de los países de la región han implementado sellos de advertencia en formato de octágono, existen variaciones significativas en la cantidad de sellos y en
los perfiles nutricionales que determinan su aplicación. Considerando esta desarmonización, la implementación de un sistema de EFAN en un país como República Dominicana, cuyo etiquetado difiera del de sus principales socios comerciales, podría generar impactos económicos y comerciales. Entre ellos, la creación de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), con costos adicionales que recaerían sobre el país. Por ello, el sector destaca la importancia de armonizar las regulaciones con Estados Unidos y Centroamérica, facilitando el comercio, reduciendo barreras innecesarias y promoviendo la competitividad en el mercado regional.
Actualmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA), tiene en consulta pública una propuesta oficial con un esquema denominado "Nutrition Info Box". Este modelo, que no está alineado a los octágonos o sellos negros, es basado en estudios previos y clasifica el contenido de grasas saturadas, sodio y azúcar en categorías de Bajo, Medio y Alto. Dado este contexto, sería recomendable que República Dominicana no regule unilateralmente su etiquetado, sino que siga de cerca la evolución del modelo de etiquetado estadounidense y las discusiones en Centroamérica, donde la industria de alimentos y bebidas trabaja en un esquema de etiquetado armonizado dentro del proceso de integración centroamericana. Este esfuerzo busca
la homogenización de la normativa en la región, facilitando el proceso de registro sanitario y la comercialización en todos los países centroamericanos bajo los mismos requisitos. Además, contribuirá a evitar OTC pretendiendo garantizar un etiquetado que brinde información nutricional estandarizada, accesible y actualizada.
En conclusión, un entorno regulatorio integral, con normativas claras y alineadas con prácticas internacionales, es clave para asegurar un desarrollo sostenible de la industria de alimentos y bebidas y la protección de la salud pública. El trabajo conjunto entre sectores público y privado, junto con la participación activa de la sociedad, es esencial para construir políticas eficientes, justas y adaptadas a los desafíos actuales.

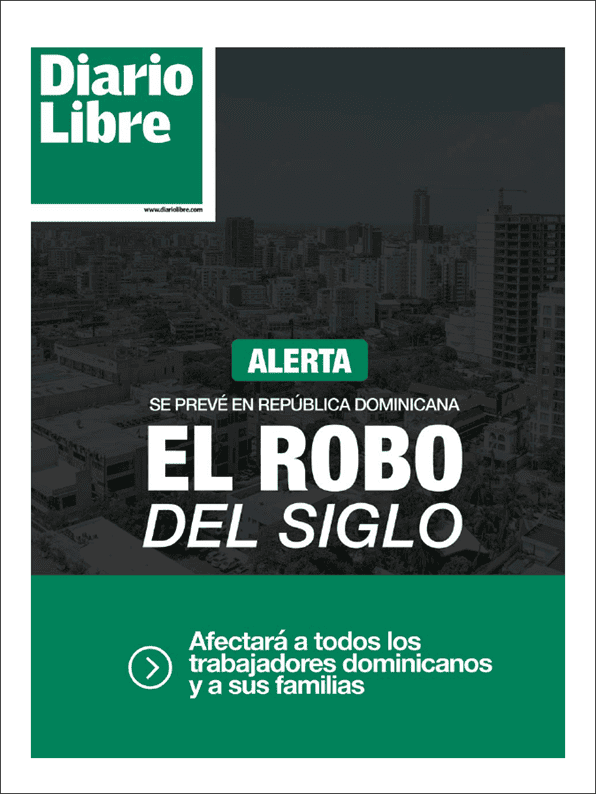

 Marcela Rodríguez Jiménez
Marcela Rodríguez Jiménez